“La pobreza es una idiotez”
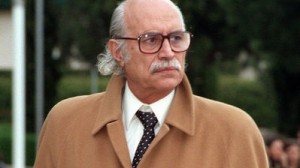 La historia, se sabe, la escriben los vencedores y sus herederos. Pero hay batallas pírricas que todos los combatientes pretenden haber ganado. La guerra continúa entonces de forma polémica entre ideólogos y doctrinarios para designar al triunfador. A este género de victorias pertenece el resultado de la Revolución Francesa. La disputa intelectual sobre unos acontecimientos que sucedieron a 200 años de nuestra iluminación histórica aún no ha terminado.Le pasa a la Revolución Francesa lo mismo que al derecho romano.
La historia, se sabe, la escriben los vencedores y sus herederos. Pero hay batallas pírricas que todos los combatientes pretenden haber ganado. La guerra continúa entonces de forma polémica entre ideólogos y doctrinarios para designar al triunfador. A este género de victorias pertenece el resultado de la Revolución Francesa. La disputa intelectual sobre unos acontecimientos que sucedieron a 200 años de nuestra iluminación histórica aún no ha terminado.Le pasa a la Revolución Francesa lo mismo que al derecho romano.
Todo el mundo ha oído hablar, incluso ha leído algo sobre el tema, y tiene la opinión de que la primera fue fundadora del Estado liberal, es decir, del derecho público, y el segundo, la fuente primordial de la actual legislación civil, es decir, del derecho privado. Pero ningún historiador o jurista, ninguna persona culta puede permitirse la grosera referencia a estas grandes causas históricas de la modernidad como si consistieran en dos criaturas paridas en estado adulto por la civilización europea, a las que podamos acudir en busca de ayuda aclaratoria del presente consultando su bloque revolucionario o su código histórico.
Para conocer la influencia del derecho romano en nuestras instituciones civiles, lo primero que aprendemos, no sin cierta sorpresa, es que el derecho romano, así, sin apellidos, no existe. Ni como sistema procesal n como jurisprudencia. Durante 700 años estuvieron en vigor muchos derechos romanos, a veces incompatibles entre sí. Para que nos sean útiles hemos de buscarlos por sus apellidos de identificación paterna, según la autoridad que los crea, y por su acta de nacimiento, según el régimen político que los alumbra.
Más extrañeza produce que frente a sólo dos lustros de la Revolución Francesa nos encontremos en la misma situación. No podemos hablar con propiedad de la Revolución Francesa calificándola, por ejemplo, de liberal como podemos hacer con la soviética llamándola igualitaria. A la Revolución Francesa hay que ponerle también apelativos. Dentro de ese corto período se producen rebeliones de notables e insurrecciones de masas urbanas y campesinas que no es posible relacionar como sucesivas continuidades de un mismo movimiento revolucionario. Los grandes acontecimientos se produjeron casi siempre con tal autonomía de iniciativa y de sentido que llegan a constituir verdaderas discontinuidades históricas, unas veces reformistas o revolucionarias y otras de signo reaccionario o contrarrevolucionario. Pese a la homogeneidad de su cultura ilustrada y a la proximidad de sus iniciales ambiciones reformistas, las ideas que encarnaron con sus acciones hombres como Mirabeau, Barnave, Brissot, Danton, Robespierre, Barère, Anglas, Barras y Sieyès son tan distintas y, en aspectos sustanciales, tan opuestas como todas ellas lo son al ancien régime. No hay rigurosamente una Revolución Francesa. Ningún acontecimiento, por significante que sea respecto a la ruptura de la monarquía absoluta, es la Revolución Francesa.
Nuestros órganos visuales y auditivos, a causa de una larguísima evolución biológica regida por la selección natural, están construidos como filtros de alta precisión que sólo dejan pasar al cerebro las ondas emitidas en longitudes y frecuencias útiles y saludables para la supervivencia de nuestra especie. Las generaciones humanas, en cambio, están mentalmente acomodadas para que sólo puedan recibir de su propia historia aquella información que sea útil y saludable a la supervivencia de la organización política que realiza tal acomodación cultural. Los grandes hechos históricos, que todavía influyen en la revalorización o desprestigio de los sistemas políticos actuales, nos llegan a la memoria colectiva como juicios sintéticos de carácter ideológico producidos por la cultura dominante para darnos la lección del pasado que más conviene a la perpetuación de su dominio. Es así como el futuro va creando distintas versiones de la Revolución Francesa.
La moda neoliberal que inunda hoy los centros productores de opinión pública deja pasar por su estrecho filtro de percepción un solo mensaje: triunfo histórico de la Revolución Francesa, de carácter liberal, y fracaso histórico de la Revolución de Octubre soviética, de carácter igualitario. La intencionalidad de este mensaje educativo es clara: la libertad política no tiene que ser utilizada para promover la igualdad social porque la historia ha demostrado los inmensos daños sufridos por los pueblos que han intentado realizar esta utopía.
Pero del mismo modo que el progreso tecnológico nos proporciona sofisticados aparatos que extienden y perfeccionan nuestra agudeza visual y auditiva, también el progreso de las ciencias históricas nos ha desvelado la realidad de aquellos acontecimientos que nos fueron contados como grandes leyendas de lo que pudo ser y no fue (revolución inacabada), de lo que fue sólo en parte subordinada (revolución burguesa) y de lo que no fue (revolución liberal), a causa de la perspectiva romántica, liberal o socialista bajo la que se miraron. La vigencia de estos falsos tópicos es debida a la coincidencia de las ideologías liberal y socialista, monopolizadoras de nuestra cultura, en la exaltación del papel revolucionario y progresista de la burguesía. La idea dominante sobre la Revolución Francesa, el paradigma histórico, continúa siendo por ello el de una acción liberalizadora y progresista de la burguesía, contra el orden jerárquico y el modo de producción feudal, para desarrollar el espíritu de la razón (relato liberal) o el modo de producción capitalista (relato socialista) a través de un Estado liberal.
La validez de este paradigma exige necesariamente la verificación de los tres supuestos históricos en que se apoya: que la burguesía llevó la iniciativa en las tres insurrecciones de 1789 que abatieron los privilegios de la nobleza y del clero; que la pasión motriz de esas sublevaciones fue la libertad, y que el Estado liberal surgido por primera vez en 1795 fue consecuente resultado del movimiento progresista de la burguesía comenzado en junio de 1789.
No es lugar ni ocasión para mostrar aquí la falsedad histórica de estos tres presupuestos ni para citar la minuciosa investigación historiográfica que los contradice, pero sí es momento de recordar el neovitalismo cuítural y el neoliberalismo en el poder político que la celebración oficial de este bicentenario se hizo bajo la misma impostura con la que los Gobiernos liberales conmemoraron el primero: considerar el Estado liberal inventado en 1795, tras el desmantelamiento de la dictadura jacobina, como una continuidad progresista del movimiento revolucionario iniciado en 1789.
En enero de 1891, la Comedia Francesa estrenó en París el drama histórico Thermidor, de Victoriano Sardou, autor entonces muy famoso por los éxitos internacionales que sus obras daban a Sara Bernhardt. Los conspiradores termidorianos son presentados como los salvadores de la República y de la libertad frente a la tiranía y terror de Robespierre. A la tercera representación, la policía tiene que cerrar el teatro ante los tumultos de los espectadores y las violentas manifestaciones callejeras. Clemenceau interpela en el Parlamento al jefe de la derecha liberal, Déroulède: “Señores, que lo queramos o no, que nos guste o nos choque, la Revolución Francesa es un bloque del que no se puede retirar nada porque la verdad histórica no lo permite”. El artista falseó la primera república, pero el político radical recurrió a la impostura de la tercera.
El liberalismo político del siglo XIX no tuvo la honestidad de aceptar la herencia de Termidor a beneficio de inventario, es decir, repudiando a la vez la dictadura jacobina y el patrimonio democrático que la precedió. Se declaró heredero universal de toda la revolución, como un solo bloque histórico, para contar con un título de nobleza revolucionaria y gobernar con buena conciencia progresista el activo reaccionario realmente heredado. Los liberales, como ahora los neoliberales, no reconocieron la evidencia histórica de que el Estado liberal fue una genuina y autónoma reacción de miedo de las oligarquías tras la caída de la dictadura jacobina y la muerte en el Temple de Luis XVII que hizo imposible una vuelta a la monarquía relativa de 1789. Para eludir el doble peligro que para ellas suponía la aspiración popular a que se depurasen las responsabilidades de los servidores de la dictadura, con un retorno a la Constitución democrática de 1793, y la amenaza de Luis XVIII de restaurar la monarquía absoluta con una invasión extranjera, decidieron hacer las paces, esto es, evitar una revisión del pasado inmediato, impedir la restauración del pasado lejano, eliminar en el futuro la participación de las masas populares en la vida política, y perpetuar de este modo el presente.
El primer impulso de los termidorianos fue continuar el robespierrismo sin Robespierre. Sorprendidos por la explosión popular de alegría y por el deseo general de gozar las libertades, se vieron forzados a desmantelar en serie las leyes y órganos de acción de la dictadura. El continuismo pretendido por Barère fue sustituido por el pacto de la concordia entre patriotas y monárquicos, entre exaltados y moderados, entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. A cambio de un reparto del poder y del olvido del pasado, Boissy d’Anglas presenta una Constitución del Estado, aprobada por consenso, que elimina toda posibilidad de alternativa para los electores y limita las funciones estatales a las de policía, administración de justicia, emisión de moneda, recaudación de contribuciones y dirección de un ejército cada vez más autónomo. Este Estado residual, respecto del absoluto y del democrático, fue gobernado por el directorio de Barras como botín de la clase política autoperpetuada, sin la menor preocupación de que respondiera a los principios racionales de la separación de poderes -motivo por el que Siyès renunció al directorio para el que había sido elegido- y sin el más mínimo respeto al mercado económico, que fue efectivamente liberalizado del control administrativo para introducir la libre competencia entre la clase financiera especuladora y la clase política instalada, que concedía los suministros a la armada y concertaba los préstamos de capital extranjero con fabulosas comisiones.
Los propios inventores de esta nueva concepción del Estado eran conscientes de que estaban rompiendo el equilibrio entre la igualdad y la libertad alcanzado en 1789. Mirabeau había intentado entonces limitar el derecho a la igualdad mediante una declaración de deberes, pero la Asamblea siguió la opinión contraria de Barnave y aprobó la grandiosa Declaración de Derechos redactada sobre el borrador del arzobispo de Burdeos. Los termidorianos introducen en 1795 una declaración de deberes para restringir la igualdad de derechos. El diputado Lanjuinais lo explicó así: “En 1789, la igualdad se definió negativamente con relación a las órdenes y privilegios. Hoy se la tiene que definir positivamente: la ley es la misma para todos”. Barras define lo que entendían por positivo: “La diputación era procurada como una posición ventajosa para llegar a la fortuna más que a la gloria. A medida que se debilitaban las ideas morales de la revolución iban cediendo su lugar a las ideas materiales. Se decía ya que el siglo era positivo”. Trasladado este materialismo al mundo práctico del poder y de los salones de París, quedó convertido en el famoso lema de Barras: “La pobreza es una idiotez; la virtud, una torpeza, y todo principio, un simple expediente”. Benjamin Constant, la fuente del actual neoliberalismo francés, se da a conocer escribiendo la primera apología de este régimen. Lo positivo del siglo entra en el gobierno como “vicio apoyado en el brazo del crimen”, es decir, como Talleyrand en Fouché.
El liberalismo termidoriano no fue consecuencia de un movimiento expansivo de la economía burguesa, que tardó medio siglo en recuperar el nivel de comercio exterior que tenía en 1789. Tampoco se debió a una ordenación ética de su modo social de vivir, que no intentó hasta 35 años después, a partir de la monarquía de Luis Felipe. Fue simplemente el fruto del pacto moderno entre el poder y las finanzas. Este pacto, revestido de concordia nacional y de consenso político entre antiguos adversarios, produjo la desmoralización popular y la consagración de una regla de la mecánica social: las fuerzas reaccionarias tienden a extenderse hasta el límite máximo de relajación cuando cesa -y en la medida que cese- el movimiento democrático que las comprime. Cansado de la tensión moral de la dictadura y decepcionado de las ilusiones despertadas por la recuperación de las libertades, el pueblo abandonó la escena política dejándola a los que llamó despectivamente perpetuos porque habían hecho de la política su razón de vivir.
La extensión del actual neoliberalismo tampoco está fundada en nuevos descubrimientos de las teorías económica o política, sino en esa misma regla de la mecánica social que dio el poder a la reacción termidoriana. Su moda fuera del mundo anglosajón no proviene de una legitimación histórica progresista ni de una supuesta superioridad intelectual o moral, sino precisamente de la debilidad y esclerosis de la alternativa democrática, monopolizada durante demasiado tiempo por la ideología marxista, que nunca pudo superar la concepción romántica de la clase obrera como protagonista de la historia ni la anarquizante y utópica idea de la disolución del Estado en una sociedad sin clases. El fracaso del socialismo como realidad histórica, y como idea realizable, ha dejado a las masas democráticas abandonadas a una sola práctica neoliberal de gobierno. Nuevamente el pacto del poder y las finanzas ha convertido a la clase política del consenso y de la reconciliación en un verdadero sindicato de profesionales del poder de carácter termidoriano.
Pero la idea democrática, es decir, la libertad como fundamento de la igualdad posible, es anterior en su realización histórica y superior en humanidad a las ideas liberal o socialista, que convierten a la libertad en pretexto y fundamento de la desigualdad o en mecánica consecuencia de una igualdad inalcanzable.
Hay que esperar a 1995 para celebrar el bicentenario del nacimiento del Estado liberal. En 1989 debemos traer a la memoria común el ideal realizable de la democrática Declaración de los Derechos del Hombre y las tres revoluciones que la hicieron posible: la aristocrática versallesca de junio, que conquistó la igualdad de voto en la reunión de los Estados Generales; la urbana parisiense de julio, que conquistó la igualdad ciudadana en la administración municipal, y la campesina fronteriza de agosto, que conquistó la igualdad civil contra los privilegios de la nobleza y el clero provocando la conversión de los Estados Generales en Asamblea legislativa.
La aspiración a la igualdad de derechos y oportunidades inició en 1789 tres revoluciones democráticas que una reacción liberal de la libertad política remató en 1795.












CON ESCRITOS más concisos tendría más lectores.