Ley universal de la mendacidad
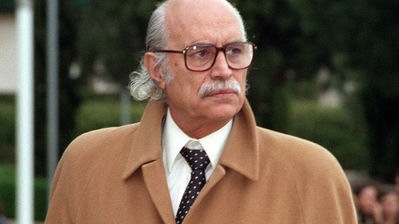 Todo el mundo puede mentir. El mérito no es demasiado grande. Pero sólo el poderoso puede hacerlo con impunidad. El poeta legitima la mentira por su belleza, como por su utilidad el amo la consagra ante el esclavo, el padre frente al hijo, o el gobernante respecto a los gobernados. La estética y la moral utilitarias legitiman la falta a la verdad si, y sólo si, el mentiroso ocupa una posición de poder artístico o social frente al mentido. La mentira del inferior al superior, peligrosa para la relación de dominio, debe ser castigada.
Todo el mundo puede mentir. El mérito no es demasiado grande. Pero sólo el poderoso puede hacerlo con impunidad. El poeta legitima la mentira por su belleza, como por su utilidad el amo la consagra ante el esclavo, el padre frente al hijo, o el gobernante respecto a los gobernados. La estética y la moral utilitarias legitiman la falta a la verdad si, y sólo si, el mentiroso ocupa una posición de poder artístico o social frente al mentido. La mentira del inferior al superior, peligrosa para la relación de dominio, debe ser castigada.
Es sorprendente que los filósofos que han tratado la mendacidad política, desde Platón y San Agustín, hasta Popper, pasando por Maquiavelo, no se hayan percatado de la existencia de esta regla social. La mentira por razones de Estado (mentira “oficiosa”), la mentira colectiva de la clase política (presentar como rapto la huida de Luis XVI) y la mentira individual de un político (Nixon) están sujetas a esta misma ley universal que no conoce excepción que la invalide.
En cumplimiento riguroso de esta ley histórica que premia, como habilidad, la mentira del señor y castiga como inmoralidad, la del esclavo, los vicepresidentes, ministros y barones autonómicos, etc., al mentir como “esclavos”, deben ser castigados por inmorales, mientras que el Jefe del Ejecutivo, o de Partido Estatal, al hacerlo como “señores” que hablan a sus gobernados y tutelados, deben mantenerse en el poder por habilidosos.
El hallazgo de esta ley, criterio de mendacidad para príncipes y deleite intelectual para maquiavelistas, priva de fundamento a la hipótesis del juego que explica, en la mala suerte de ser descubierto, la eventualidad del castigo político de la mentira.












¿Cuál es la diferencia entre mentir como esclavo y mentir como señor? Y los fines de la mentira ¿no cuentan?