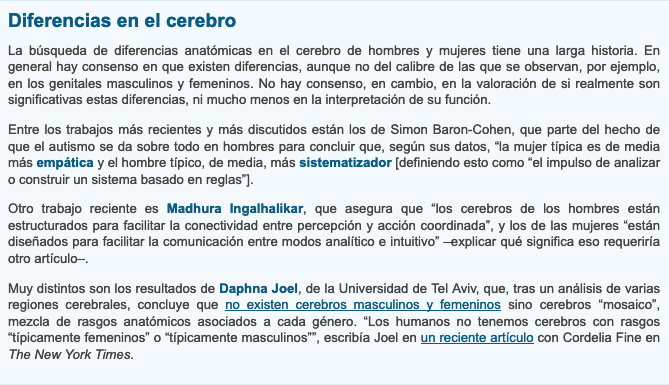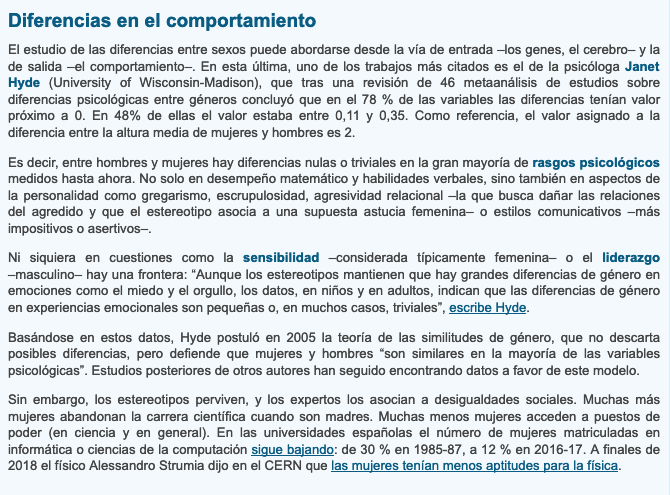La ciencia busca diferencias entre sexos y se topa con los prejuicios
Mónica G. Salomone (Agencia Zinc) Cada publicación sobre si hay o no variaciones importantes en el cerebro de hombres y mujeres genera encendidas reacciones incluso entre la comunidad científica. Muchos alertan de que el área avanza lastrada por sesgos que inducen a ignorar las evidencias, a un mal diseño de los experimentos y a errores de interpretación, en un círculo vicioso que perpetúa los estereotipos.
“Una vez asistí a un congreso sobre feministas en biología”, cuenta el biólogo evolutivo británico John Maynard Smith a su colega Richard Dawkins. “Eran gente amable, no me agredieron”.
La conversación tiene lugar hacia 1996. Maynard Smith, de unos 76 años entonces, admite coincidir con dos de las principales ideas feministas en ese encuentro: que “algo debe hacerse” contra la discriminación de las científicas; y que, si entre los estudiosos del comportamiento animal hubiera habido más mujeres, “habrían visto cosas distintas”.
Ha pasado un cuarto de siglo y los sesgos siguen centrando el debate en torno a si hay o no diferencias en el comportamiento entre sexos –diferencias además de la gestación, parto y lactancia–. La brecha entre quienes niegan grandes variaciones cerebrales y quienes, en cambio, las consideran demostradas, sigue hoy día más abierta que nunca, y para muchos la causa está en los profundos prejuicios que lastran el área.
La discusión es acalorada y no solo entre el público, sino entre científicos con el máximo pedigrí. La última muestra se vio hace unas semanas, en las reacciones a la publicación del libro de Gina Rippon. Esta experta en neuroimagen cognitiva de la Universidad de Aston (Reino Unido) afirma que se han buscado diferencias “vigorosamente a lo largo de los años con todas las técnicas al alcance de la ciencia”, sin que nada de lo hallado pueda ser extrapolado al comportamiento ni servir de base a las históricas y actuales desigualdades sociales entre sexos.
Rippon se suma así a una reciente oleada de autoras, como Cordelia Fine, psicóloga y catedrática de historia de la ciencia en la Universidad de Melbourne (Australia) y madre del término neurosexismo, y la periodista Ángela Saini, que denuncian que los prejuicios sobre las diferencias entre hombres y mujeres condicionan estudios que acaban mostrando solo lo que se quiere ver.
Como resultado se genera “neurobasura” –dice Rippon– que refuerza estereotipos que ya se han demostrado falsos, como que ellos destacan en matemáticas y ellas en comunicación verbal, o que ellos son más promiscuos y tienen más tendencia al liderazgo.
Un debate fiero
Para los autores de esos estudios el sesgo está en negar las evidencias que ellos aportan. Larry Cahill, neurocientífico de la Universidad de California (EE UU), afirmaba en 2015 en la prestigiosa revista Neuron: “La cuestión de la influencia del sexo en el cerebro se está moviendo rápidamente hacia el primer plano, impulsada por los abundantes resultados que demuestran que el sexo del individuo altera, e incluso revierte, los hallazgos de la neurociencia”.
Para Cahill está más que demostrado que el sexo de la persona influye marcadamente en la función cerebral. También para Simon Baron-Cohen (Universidad de Cambridge) y Ruben Gur (Universidad de Pensilvania), que aseguran poder demostrar que los hombres son “sistematizadores” y las mujeres “empáticas” (Baron-Cohen); y que las conexiones cerebrales en ambos sexos son distintas para garantizar su “complementariedad” (Gur).
Las réplicas y contrarréplicas que generan en las propias revistas científicas los trabajos de estos investigadores, y los de quienes restan peso a las diferencias, son de una fiereza inusual. En una publicación, Cahill, sintiéndose llamado neurosexista, se refiere a Fine, Rippon y otras investigadoras como “mujeres académicas”, sin más; en otra, Baron-Cohen critica el “determinismo social extremo” de Fine, basado “más en la política que en la ciencia”.
No ayuda a la calma, probablemente, que el estudio de las bases biológicas del comportamiento humano –desde la neurociencia u otros ámbitos, como la biología evolutiva– haya servido de base históricamente a injusticias contra las mujeres e incluso, ya en el siglo XXI, para explicar la violencia sexual en términos que fácilmente pueden interpretarse como una justificación.
El biólogo evolutivo Randy Thornhill postuló en su Historia Natural de la Violación (2000, The MIT Press) que todos los hombres, por una mera cuestión evolutiva, sienten la pulsión de violar –esta teoría, decía Thornhill, ayudaba a las mujeres a decidir cómo vestirse, pues las hacía conscientes de que “su blusa ajustada puede ser interpretada como una invitación al sexo”–.
Pero incluso admitiendo que la historia del área encienda los ánimos, ¿por qué ni una mejor tecnología, ni más datos, ni el sistema de peer review zanjan la polémica sobre las diferencias entre sexos?
El sexo es especial
Sucede que el sexo “es especial”, afirma Melissa Hines, psicóloga experta en neuroendocrinología de la Universidad de Cambridge y autora de Brain Gender, publicado en 2005 y obra de referencia indiscutida para ambos bandos. “Los individuos tienen sus propias perspectivas y opiniones sobre las diferencias de sexos, estén o no estudiándolas científicamente. Esto no suele ocurrir en física nuclear o en lingüística”.
“Todo el mundo está interesado en las diferencias entre sexos y tiene prejuicios cognitivos al respecto que, aunque inconscientes, ejercen una influencia poderosa sobre la percepción”, dice Hines. Ella no habla de neurosexismo, pero coincide en que se tiende a “sobreenfatizar los hallazgos de la neurociencia excluyendo los factores sociales”.
Denunciar sesgos en el área no es nuevo ni exclusivo de la neurociencia. En aquel encuentro sobre feminismo y evolución de 1994 con el que comienza este reportaje hubo abundantes ejemplos de comportamiento animal que contradecían uno de los paradigmas más sólidos de la biología evolutiva.
Las hembras generan menos óvulos (muy grandes) que los machos espermatozoides (muy pequeños). La reproducción es más costosa para ellas que para ellos. Según las ideas aceptadas, eso hace que ellos sean promiscuos y compitan entre sí para acceder a las hembras, mientras ellas, que se juegan más, son selectivas y monógamas.
Sin embargo, los muchos ejemplos discordantes en la naturaleza estaban a la vista –señalaron las ponentes en el congreso feminista– y habían sido básicamente ignorados.
El propio Maynard-Smith reconoció entonces –según la crónica del New York Times– sentirse “molesto” consigo mismo porque “simplemente nunca se me había ocurrido” dudar del saber establecido.
“¿Cómo nadie lo vio antes?”
La organizadora de ese encuentro, la bióloga evolutiva Patricia Adair Gowaty, de la Universidad de California en Los Ángeles, sí cuestionó el paradigma, y en 2012 halló –y publicó en PNAS– que el principal experimento en que se sustenta, un estudio con moscas de la fruta realizado en 1948 por el británico Angus Bateman, era irreproducible.
Tenía graves fallos de diseño que invalidaban los resultados, “y a día de hoy me persigue la pregunta de cómo nadie los vio antes, por qué pasó tanto tiempo antes de que alguien intentara replicar exactamente el experimento, dado su impacto”, dice Gowaty a Sinc.
El Times recogió en 1994 esta cita suya: “Decir ‘bióloga evolutiva feminista’ tiene connotaciones peyorativas; se podría pensar que hago ciencia por política, en lugar de por la ciencia misma. Yo creo que ser consciente de mis sesgos me hace mejor científica”.
Hoy dice Gowaty: “Muchas cosas han cambiado desde ese encuentro, pero algunas parece que no cambian nunca”. Alude a la fuerte reacción que provocó su demostración de que Bateman basó sus conclusiones en datos erróneos, un caso claro, en su opinión, de “tenacidad de la teoría”, esto es, de “adhesión persistente a una teoría a pesar de las evidencias contrarias”.
También de esencialismo biológico, “la idea de que hay diferencias determinantes, necesarias, intrínsecas, fundamentales entre entidades, como machos y hembras”.
El esencialismo funciona como “un potente y a menudo inconsciente marco conceptual para los biólogos evolucionistas”, dice Gowaty, una “trampa filosófica que impide pensar en hipótesis alternativas” e incita a diseñar experimentos que confirmen las propias creencias, el llamado sesgo de confirmación. Esta forma de hacer ciencia “viola el método hipotético deductivo (…)”.
Lo cierto es que en la publicación seminal de Bateman (Heredity, 1948) se explicita como objetivo el explicar “por qué es una ley general que el macho está ansioso por cualquier hembra, sin discriminación, mientras que la hembra escoge al macho”.
Recetas antiesencialismo
También en la investigación de las diferencias psicológicas entre sexos se han abordado los sesgos. Una obra de 1974, The Psychology of Sex Differences, ya señala “muchos problemas que persisten hoy”, escribe Hines. Como la “tendencia a publicar estudios que encuentran diferencias, pero no trabajos similares que no las muestran”; las “distorsiones de la percepción” –ignorar evidencias contrarias al estereotipo–; u obviar que el contexto influye en el resultado –niños y niñas pueden mostrar diferencias en una situación y no en otra–.
Hines insiste en un concepto a menudo ignorado en los mensajes al público: “La mayoría de diferencias comportamentales entre sexos son de grado, no de naturaleza”.
Salvo la identidad de género y la orientación sexual –la mayoría de las mujeres se sienten atraídas por hombres y una mayoría de los hombres por mujeres–, en los demás rasgos la diferencia es mucho menor que la media de altura entre sexos. Así, si la diferencia en la media de altura vale 2, la diferencia en habilidad para visualizar rotaciones de objetos en 3D vale 0,9. Y es el rasgo cognitivo o comportamental que muestra más diferencias. En otras palabras, el grupo de hombres y el de mujeres se solapan casi en su totalidad.
Para Hines, que los investigadores sean o no conscientes de sus propios sesgos depende en gran parte de su formación al margen de su propia especialidad. Fines y Rippon dan más recomendaciones, sobre todo para quienes trabajan con neuroimagen. En un artículo de 2014 recuerdan que “el género es una categoría fuertemente esencializada” y que “también los neurocientíficos son público no experto en lo referido al estudio del género y son susceptibles de caer en el pensamiento esencialista”.
¿Mejores enfermeras, mejores científicos?
De hecho, la investigación actual con neuroimagen parece asumir –advierten– “que la visión esencialista de los sexos es correcta” al dar por demostrado –erróneamente– que el cableado cerebral es claramente distinto entre hombres y mujeres.
Para estas autoras, los investigadores deberían recordar que los datos muestran en general mucho más solapamiento entre sexos que rasgos diferenciales; y que lo habitual es que cada individuo sea un mosaico de rasgos –anatómicos, psicológicos– catalogados como típicamente femeninos o masculinos.
Cabe resaltar que Cahill, por ejemplo, admite explícitamente su rechazo a la hipótesis de un cerebro sin diferencias funcionales entre hombres y mujeres: “La evolución ha producido cerebros de mamífero con similitudes y diferencias biológicas (…). Insistir en que de alguna forma, mágicamente, la evolución no produjo influencias biológicas de todo tipo y clase basadas en el sexo en el cerebro humano, o que esas influencias no produjeron apenas efectos en la función cerebral –comportamiento– equivale a negar que la evolución se aplica al cerebro humano”.
Baron-Cohen, por su parte, va innegablemente mucho más allá de lo que dicen sus propios datos al afirmar en su libro La gran diferencia que las personas “con cerebro femenino son mejores profesores de primaria, enfermeros, cuidadores, terapeutas, trabajadores sociales y asistentes”, mientras que aquellas con cerebro masculino son mejores “científicos, ingenieros, mecánicos, banqueros, programadores e incluso abogados”.
Gowaty tiene una cita favorita del físico Richard P. Feynman referida a la ciencia: “El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo y tú eres la persona más fácil de engañar”. Pues eso.
(La Tribuna del País Vasco)