Cuando la virtud es erótica: David Hume
 Hume, en sus lustrosos y certeros textos sobre la moral, perpetra un implacable combate contra el racionalismo moral, tan presente en ese momento histórico. ¿Es la razón la máxima intérprete del bien y del mal? Más allá de su deambular teórico, ¿puede la razón realizar algún tipo de juicio práctico sobre la bondad y la maldad? ¿Es capaz ese ente humano de fundamentar las diversas y plurales distinciones morales? ¿Es habilidosa la razón (¿la Diosa Razón?) para discernir las máximas o axiomas éticos universales e irrenunciables que nos inclinen a obrar bien?
Hume, en sus lustrosos y certeros textos sobre la moral, perpetra un implacable combate contra el racionalismo moral, tan presente en ese momento histórico. ¿Es la razón la máxima intérprete del bien y del mal? Más allá de su deambular teórico, ¿puede la razón realizar algún tipo de juicio práctico sobre la bondad y la maldad? ¿Es capaz ese ente humano de fundamentar las diversas y plurales distinciones morales? ¿Es habilidosa la razón (¿la Diosa Razón?) para discernir las máximas o axiomas éticos universales e irrenunciables que nos inclinen a obrar bien?
Errabunda razón
Extendiendo su epistemología al ámbito de la ética y ofreciéndonos una palmaria analogía, el autor escocés nos ofrece las claves: el conocimiento y, por ende, la moral se basa en las impresiones. La irrenunciable experiencia. La razón efectuaría, en ese sentido, tan solo, una mera labor auxiliar. La razón al servicio y cual esclava de la usanza humana. Aunque la razón no pueda fundamentar ningún juicio moral, no es un trasto inservible. Con ella, detectamos hechos, realidades tangibles y palpables. Nudos hechos. Y, el gran momento de la razón, también nos ayuda excelentemente cuando de asociar diversas ideas se trata.
Pero el quehacer humano, siempre extremadamente complejo y filoso, requiere algo más que una entidad que muestre hechos y vincule ideas. Con esto, sólo, la moral cojea aparatosamente. Mostrar un hecho es un dato luminosamente aséptico. Con ello nada avanzamos en el obrar moral. El objeto que nuestra razón colige no nos invita a realizar ninguna acción. Como las asociaciones de ideas que la razón pergeña están inspiradas en los mismos hechos/objetos detectados por la razón, nada podemos saber sobre la mejor senda de las acciones humanas.
Las pasiones, nuestra brújula moral
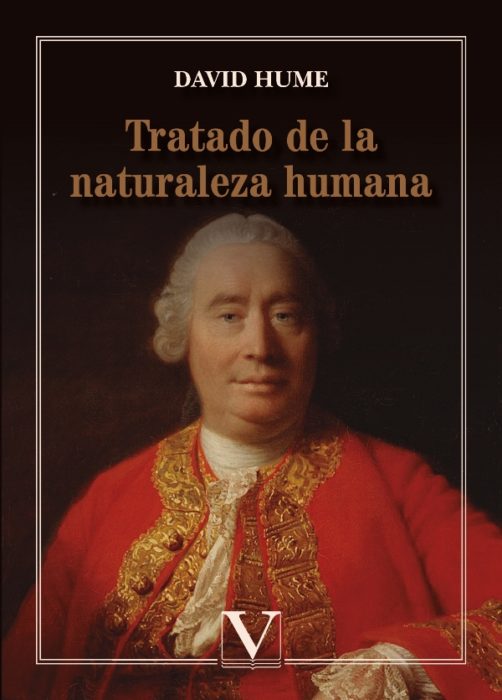 Entonces, ¿cuál es la Piedra Rosetta que descifre este jeroglífico moral? Indudablemente, Hume lo tiene claro. Las pasiones, sin más. La razón solo poseería un mero papel vicario. Invirtiendo la moral platónica (la alegoría del carro alado), la razón se somete a las pasiones, único fundamento del proceder moral. La razón solo ejerce como razón instrumental. De la razón solo nos interesan los medios, jamás los fines. Pero es la pasión, el deseo o la emoción quienes guían todo acto ético. Un medio tan solo sería bueno si nos condujese a un buen fin. Y viceversa: sería malo si nos trasladase a obrar con escasa o nula rectitud.
Entonces, ¿cuál es la Piedra Rosetta que descifre este jeroglífico moral? Indudablemente, Hume lo tiene claro. Las pasiones, sin más. La razón solo poseería un mero papel vicario. Invirtiendo la moral platónica (la alegoría del carro alado), la razón se somete a las pasiones, único fundamento del proceder moral. La razón solo ejerce como razón instrumental. De la razón solo nos interesan los medios, jamás los fines. Pero es la pasión, el deseo o la emoción quienes guían todo acto ético. Un medio tan solo sería bueno si nos condujese a un buen fin. Y viceversa: sería malo si nos trasladase a obrar con escasa o nula rectitud.
Una cita resplandeciente, bastante conocida de Hume, de su Tratado de la naturaleza humana: “La razón es, y debe ser, sólo esclava de las pasiones y no puede aspirar a otro oficio que el de servirlas y obedecerlas”. En definitiva, el hombre es un ser predominantemente pasional y es imposible que éste suplante en sí mismo arbitrariamente una pasión por otra o que deje de poseer pasiones, lo que no implica, como se viene afirmando, que la razón no sea parte importante de su naturaleza y constitución. Así, por ejemplo, si las pasiones dominantes son el engreimiento, la codicia y la consecución de la gloria, la razón se limitaría a considerar gélida y racionalmente el meollo del asunto para tratar de hallar aquellos medios que mejor satisfagan los fines de estas pasiones.
Puede parecer desprecio de la razón. En absoluto, es colocarla es su debido lugar. La razón nos puede enseñar que ciertos objetos “creídos” por nuestras pasiones son un genuino desbarre. Pensar en monstruos que nos infunden terrores nocturnos requiere una labor quirúrgica que la razón efectuaría con eficacia: nuestra calenturienta imaginación solicitaría el socorro de la razón para no seguir padeciendo pesadillas todas las noches. También coadyuva la razón, en este tránsito necesario, cuando nos informa de que la utilización de ciertos medios no serían los más idóneos para la consecución de determinado fin. Pero dicho lo anterior, ha de quedar bien claro, si bien la razón puede servir de valiosa ayuda, bajo ningún concepto se transforma en el umbral desde donde da comienzo el hacer ético. No es causa, ni motor, ni origen de la acción moral. Sencillamente, que no es poco, se convierte en útil instrumento en el manejo de las pasiones.
Crimen y castigo. De Woody Allen a Lars Von Trier
Vistas las motivaciones que dirigen el obrar humano, ¿quién decidiría la moralidad de un hecho? El mismo Hume se pregunta: “¿Qué es esa regla de lo justo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se determina? Por la razón, decís, que examina las relaciones morales de las acciones. De tal modo las relaciones son determinadas por la comparación de la acción con la regla. Y esa regla es determinada considerando las relaciones morales de los objetos. ¿No es éste un razonamiento refinado?”. Otra vez, de nuevo, nos volvemos a topar con las mismas conclusiones del filósofo británico. La razón no puede ni justificar ni condenar una acción. No es asunto metafísico, al fin y a la postre. La razón, ni en las relaciones entre las ideas ni en el propio conocimiento de los hechos, no alcanzaría jamás a revelar aquello que es virtuoso o vicioso, bueno o malo, justo o injusto.
Por ejemplo, algo tan turbio como el asesinato intencionado. No es un hecho bueno o malo en sí. Ni correcto ni incorrecto. Existen, eso sí, designios, efusiones, inclinaciones, anhelos. Como ejemplo, véase, en ese sentido, el hiato moral entre Dogville, de Lars Von Trier e Irrational man, de Woody Allen. Unas declaraciones del director neoyorquino sobre su propia película nos puede proporcionar alguna pista (vinculándolo al gran tema del crimen y castigo dostoyeskiano de otros de sus films: Delitos y faltas, Match Point y El sueño de Casandra): «En la vida de todos hay momentos cruciales en los que, de repente, te das cuenta de que algo puede pasar si tomas la decisión correcta. En este caso, la decisión que escoge el personaje de Joaquin Phoenix es irracional. Pero no lo es tanto si la comparamos con las que todos realizamos a lo largo de nuestras vidas. La gente necesita algo en lo que creer, debe elegir si sus vidas tendrán significado o no. La gente elige religiones o toma decisiones irracionales creyendo que si viven una buena vida, morirán e irán al paraíso y vivirán ahí para siempre, una idea tan alocada como la que el personaje de Joaquin tiene al pensar que su vida cambiará para bien si su plan funciona”. En el caso del magnífico director danés, otras películas como Furia (F.Lang), La jauría humana (A. Penn) o Un dios salvaje (Polanski), por citar tan sólo tres ejemplos, ya expusieron el componente irracional de la condición humana.
El factotum de Dogma 95 profundiza en la cuestión al ofrecer una ligazón entre moral y arte. Las emociones que van suscitando los acontecimientos en los que se ve inmersa la protagonista (no casualmente llamada Gracia, con todas las connotaciones teológicas que conlleva) son perfectamente explicables en parte por preferencias afectivo-estéticas (Nicole Kidman es una mujer muy hermosa), sin que sea necesario elaborar creencias sobre esas características físicas del personaje. Ni sobre sus juicios morales.
Abismos planteados tanto por Allen como por Von Trier, el que se produce entre el ser y el no ser, entre lo descriptivo del ser y lo normativo del ser. Hume, del que Allen es deudor en parte, combate en ese sentido la denominada falacia naturalista. La virtud agrada. El vicio desagrada. Realizar otro tipo de juicios morales derraparía, según Hume, sin remedio. Y, sobre todos estos asuntos, sobrevuela el gran poro abierto del universalismo moral: sentimientos morales diferentes cristalizarían en normas morales distintas. ¿Gran dilema? No tanto. El emotivismo y utilitarismo humeano pudiera resolverse mediante el concepto de simpatía. Todos compartimos entre nosotros pasiones, esa sería la verdadera universalidad. Nos pondríamos en la piel ajena, intuyendo lo que provoca placer y dolor en nuestros semejantes.
Como, además, la naturaleza humana es semejante, las pasiones (perfectamente dúctiles y educables, al igual que el gusto estético) tampoco serían muy disímiles. Los hombres compartiríamos, básicamente, los mismos amores y odios morales. Al fin y al cabo, pueden como afirma el propio Hume la virtud sería “un fin y es deseable por sí misma, sin premio o recompensa, meramente por la inmediata satisfacción que procura”. Es posible que existan personas que desatiendan este impulso natural o que lo tengan eclipsado por una degeneración en su naturaleza. Estos malvados son incapaces de conciliar sus intereses individuales con los colectivos. Dejar a un lado los intereses personales y valorar otros puntos de vista nos sacaría de nuestro nihilista solipsismo narcisista (qué decir de las nuevas tecnologías), peldaño final e inapelable de una escalada histórica que culminaría en el derrumbe de nuestra civilización.











